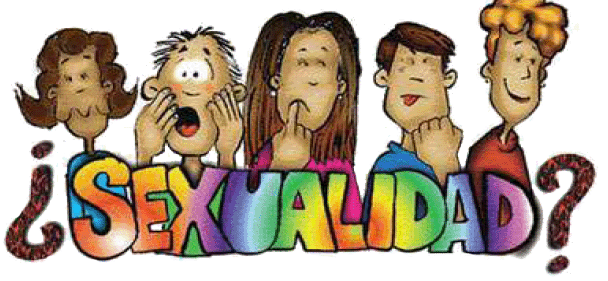
La población adolescente es
especialmente vulnerable a los riesgos relacionados con su conducta sexual,
dado que se trata de un periodo de maduración en el que experimentar forma
parte de esta etapa evolutiva. El embarazo en adolescentes y la maternidad temprana
están asociados con el fracaso escolar, el deterioro de la salud física y
mental, aislamiento social, pobreza y otros factores relacionados. Por otra
parte, no usar métodos anticonceptivos de barrera aumenta el riesgo de
infecciones de transmisión sexual (ITS), con serias consecuencias a corto y
largo plazo en la salud biopsicosocial de los adolescentes.
El comportamiento sexual se considera una
práctica por el hecho de ser construido y compartido socialmente, lo que remite
a la elaboración de las imágenes, sentidos y significados atribuidos al
ejercicio de la sexualidad. En este sentido, las prácticas sexuales se definen
como “patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con
suficiente consistencia para ser predecibles” (Lanantuoni, 2008, p. 48).

Igualmente, una vez definidos estos
conceptos, es necesario enfatizar en las consecuencias negativas que conllevan
tanto las prácticas como las conductas sexuales de riesgo. Se puede señalar que
el interés sobre el tema ha transitado de lo estético a lo académico y
científico, lo cual se hace explícito en las cifras, que son cada vez menos
alentadoras, pues la tasa de prevalencia de personas infectadas con el virus de
inmunodeficiencia humana (vih) y de las que padecen el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida) en el ámbito mundial fue de 35,6 millones (Informe del
Programa de Naciones Unidas sobre el sida, onu sida, 2012).
Respecto a los datos de mortalidad en
Colombia relacionados con el vih, para el año 2011, se notificaron 546 muertes
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012), frente a 3.938 nuevos casos
reportados hasta la semana 28 del año 2012, de los cuales 3.679 se encontraban
en estadio de vih y sida y 259 habían fallecido (Instituto Nacional de Salud,
2012).
·
LA INICIACIÓN SEXUAL
·
Grimberg (2002) se interesó por comprender
cómo los jóvenes construyen su sexualidad y los sentidos que le asignan a la
iniciación y a sus prácticas sexuales. Para ello, analizó las narrativas de 60
mujeres y hombres con relación a la iniciación sexual —entendida como la
penetración vaginal—. Las mujeres afirmaron haberse iniciado con la pareja, el
primer novio u otras parejas, mientras que los hombres con la primera novia o
con prostitutas.
·
USO DEL PRESERVATIVO
MASCULINO
El uso del preservativo masculino es una de las
prácticas menos empleadas por los jóvenes en las relaciones sexuales, a pesar
de que es considerado el principal método para prevenir enfermedades de
transmisión sexual, incluido el vih / sida. Solo el 20% de los hombres y el
17,2% de las mujeres dijo haber usado condón en el último año (Castañeda,
Ortega, Reyes, Segura & Morón, 2009).
La utilización o no
del condón
durante la relación sexual no solamente depende de atributos o características
personales, pues este es un fenómeno de alta complejidad que requiere de la
comprensión de múltiples aspectos y factores. Así, los estudios muestran que
existen diferentes situaciones de orden social implicadas, pues la exposición a
situaciones en determinados marcos sociales puede ser más o menos riesgosa, así
como también el soporte familiar, ya que este núcleo facilita las estrategias
comunicativas para el entrenamiento de los jóvenes frente a las capacidades
para negociar su uso o ser asertivos con la pareja, y brinda los recursos psicológicos
para vincularse emocionalmente (Jiménez, 2010; Campuzano & Díaz, 2011).

·
ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES
Fernández del Valle (1996) hace referencia a
los estilos de vida como aquellos comportamientos habituales y cotidianos que
caracterizan la forma de vida de una persona, los cuales tienden a ser
permanentes y estables a lo largo del tiempo. Roth (1990) presenta una
definición similar, incluye además los factores de riesgo, la historia
interpersonal del individuo y la manera como los diferentes factores que se
interrelacionan en los contextos configuran el estilo de vida. Por otra parte,
Arrivillaga, Salazar y Correa (2003) definen los estilos de vida en relación
con la salud y exponen que “los estilos de vida saludables incluyen conductas
de salud, patrones de conducta, creencias, conocimientos, hábitos y acciones de
las personas para mantener, restablecer o mejorar su salud” (p.186). Una
conceptualización similar de los estilos de vida expone el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (2002), al mencionar que hacen referencia a la manera de
vivir, rutinas cotidianas y hábitos, ideas de comportamiento individual,
patrones de conducta y aspectos que se asocian y dependen de los sistemas
psicosociales y socioculturales. Incluyen características de alimentación,
horas de sueño, consumo de sustancias tóxicas, actividad física y vida sexual.
Estos estilos pueden ser saludables o nocivos para la salud y se asocian con
los hábitos y la forma de vida de la persona y su colectividad.
·
FACTORES SOCIALES
Factores sociales Durante la adolescencia se
dan procesos drásticos de cambio en el desarrollo físico, mental y emocional,
así como también en las relaciones sociales. Estos cambios provocan
ambivalencias y contradicciones en el proceso de búsqueda del equilibrio
consigo mismo y con los grupos a los que el adolescente espera incorporarse. Es
por ello que Inglés (2009), afirma que los jóvenes en este período son
moldeables a los influjos de los entornos de vida. “La adolescencia es una
etapa decisiva en la adquisición y consolidación de los estilos de vida, ya que
se consolidan algunas tendencias comportamentales adquiridas en la infancia y
se incorporan otras nuevas provenientes de dichos entornos de influencia”
(Rodrigo et al., 2004: p. 203).
No hay comentarios:
Publicar un comentario